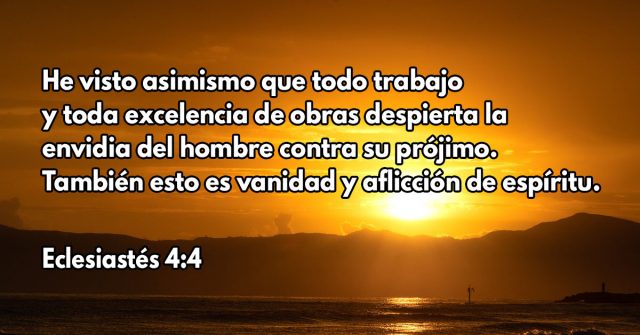La envidia es uno de los sentimientos más destructivos que pueden habitar en el corazón del ser humano. Desde los tiempos más antiguos la Escritura nos muestra su terrible consecuencia, comenzando con la historia de Caín y Abel. Ambos presentaron ofrendas ante Dios, pero el Señor miró con agrado la de Abel porque fue sincera, ofrecida con fe y pureza de corazón. Al ver esto, Caín se llenó de celos, y en lugar de corregirse, permitió que la envidia dominara su alma hasta el punto de cometer el primer asesinato de la historia. La envidia, por tanto, no es un simple sentimiento, sino una puerta abierta al pecado y a la separación de Dios.
Cuando observamos lo que otros logran, su prosperidad o la bendición que Dios les concede, muchas veces nuestro corazón es probado. Podemos alegrarnos con ellos o, por el contrario, dejar que nazca el veneno de la comparación. La envidia nace cuando no reconocemos la soberanía de Dios y creemos que Él es injusto con nosotros. Pero la Palabra enseña que el Señor reparte dones, talentos y bendiciones conforme a Su propósito, no conforme a nuestros deseos. Cada uno tiene su tiempo, su llamado y su medida de gracia. En lugar de mirar con resentimiento lo que otro posee, deberíamos examinar nuestro propio caminar y esforzarnos por agradar al Señor con sinceridad.
La Biblia nos exhorta a mantener un corazón limpio. El apóstol Pablo enseña que el amor “no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece” (1 Corintios 13:4). El amor verdadero celebra el bien del prójimo porque entiende que todo lo bueno viene de Dios. Por eso, cuando alguien prospera, cuando una iglesia crece o cuando un hermano es bendecido, debemos alegrarnos sabiendo que el mismo Padre que lo bendijo a él, puede también bendecirnos a nosotros en Su tiempo perfecto. La envidia, en cambio, seca los huesos, apaga el gozo y produce una vida amarga.
Eclesiastés 4:4 lo expresa con sabiduría: “He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.” Esta verdad muestra cómo el corazón humano puede corromperse aun en medio de las cosas buenas. Muchos trabajan arduamente, no para glorificar a Dios, sino para superar a otros. La comparación constante convierte el esfuerzo en vanidad. Pero cuando servimos al Señor con humildad, sin buscar reconocimiento, entonces nuestras obras adquieren verdadero valor eterno.
El cristiano debe aprender a mirar con gratitud lo que Dios hace en los demás. Si un hermano predica con poder, alégrate; si otro prospera en su trabajo, bendícelo; si una familia es restaurada, glorifica al Señor por ello. La envidia se vence con la gratitud. Cuando reconoces todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, el deseo de compararte desaparece. Nadie puede tener paz ni gozo si vive observando las bendiciones ajenas en lugar de cuidar su propia comunión con Dios. El Señor nos llama a ser contentos en toda circunstancia, sabiendo que Él es justo y que su plan para cada uno es perfecto.
El hombre envidioso termina aislado, amargado y con el espíritu afligido. Su mirada se enfoca en los demás en vez de mirar hacia el cielo. En cambio, aquel que confía en Dios y se alegra por el bien del prójimo refleja el carácter de Cristo, quien nunca envidió, sino que se humilló para servir. En Jesús aprendemos que la verdadera grandeza está en el amor, no en la competencia. Vivamos, pues, libres de envidia, agradeciendo cada día por la gracia de Dios y buscando la excelencia en nuestras obras no para impresionar a los hombres, sino para agradar al Señor. Solo así podremos tener un corazón en paz, lleno de contentamiento y de gozo verdadero.