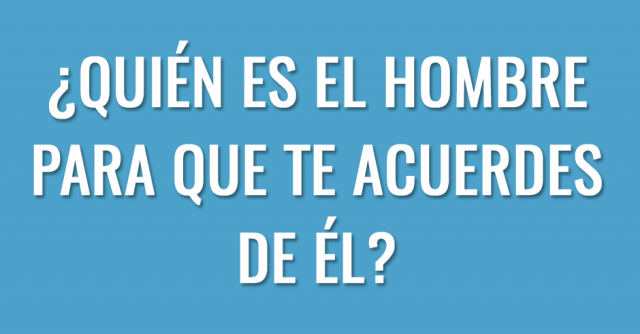No creamos en lo que dice la psicología moderna de que el hombre es lo más importante en la creación y que todo lo que existe es para satisfacer sus necesidades. Esta idea, tan popular en nuestros tiempos, coloca al ser humano en un pedestal que nunca le ha correspondido. La Biblia nos presenta un cuadro completamente distinto: el hombre, en lugar de ser el centro del universo, es un ser caído, que desobedeció a Dios y cuya naturaleza está marcada por la depravación y el pecado. Desde la caída en el Edén, el corazón humano se inclinó hacia la rebelión y el egoísmo, alejándose voluntariamente de su Creador.
Somos inmerecedores de toda gracia y favor divino, y si Dios nos tratara conforme a nuestras obras, estaríamos completamente perdidos. Ningún esfuerzo humano, ninguna obra buena ni ningún mérito personal sería suficiente para justificarnos delante de un Dios santo y justo. Sin embargo, en su infinita misericordia, el Señor ha decidido mirarnos y acordarse de nosotros. Esto es lo que hace que su gracia sea tan preciosa: no la merecemos, pero Él nos la concede con abundancia.
La Escritura deja claro que la salvación y el favor de Dios no nacen de la grandeza del hombre, sino de la bondad del Señor. Cuando comprendemos esta verdad, se rompe el orgullo y nace la gratitud. El evangelio no exalta al hombre; exalta a Dios. Y solo cuando entendemos cuán pequeños somos, podemos apreciar cuán grande es Su amor hacia nosotros.
La historia de Job es un claro ejemplo de esta realidad. Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Era respetado, próspero y considerado justo ante los ojos de los hombres. Sin embargo, aun con todas estas cualidades, tuvo que atravesar un sufrimiento intenso: perdió sus bienes, su salud y a sus seres queridos. Dios permitió que Job fuera probado para mostrar que la fe genuina no se basa en las bendiciones, sino en una relación verdadera con Él.
En medio de su dolor, Job levantó preguntas profundas que revelan la pequeñez del hombre ante la grandeza de Dios. No fueron preguntas de arrogancia, sino de asombro y quebranto. Él dijo:
17 ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, Y para que pongas sobre él tu corazón,
18 Y lo visites todas las mañanas, Y todos los momentos lo pruebes?
Job 7:17-18
Estas preguntas son sumamente reveladoras. Job reconoce que, en comparación con la majestad de Dios, el hombre no es nada. No se presenta como víctima ni como alguien que merezca explicaciones, sino como una criatura sorprendida de que Dios se interese por él. Aun así, Dios ha decidido poner su corazón sobre nosotros, visitarnos cada mañana y probarnos constantemente.
Aunque somos frágiles, débiles y pecadores, Él nos ama con un amor eterno. Cada día, su misericordia se renueva. En las cosas más sencillas —como la lluvia que cae, el sol que sale cada mañana, el alimento que llega a nuestra mesa y las relaciones que nos rodean— podemos ver evidencias claras de su cuidado fiel. Nada de eso es producto del azar; todo es resultado de la providencia de un Dios atento.
Piense por un momento en la grandeza de Dios. Él es el Creador del universo, el que sostiene con su poder las galaxias, las estrellas y los cielos infinitos. Ninguna fuerza se compara con la Suya. Él no necesita de nadie para existir ni para gobernar. Nosotros, en cambio, somos polvo, criaturas pequeñas y frágiles, dependientes de Él para cada respiración.
Hacer la comparación entre Dios y el hombre es como comparar un elefante con una hormiga: la diferencia es inmensurable. Sin embargo, aun esta comparación se queda corta para describir la distancia infinita entre el Creador eterno y la criatura temporal. Y aun así, a pesar de esa distancia tan grande, Dios se inclina hacia nosotros, nos escucha, nos atiende y se interesa por nuestra vida diaria. Este contraste debería llenarnos de profunda humildad y sincera gratitud.
Poseemos un privilegio que ningún mérito humano podría alcanzar: Dios nos ama y piensa en nosotros. No somos el centro del universo, pero somos el objeto de su amor. Esto no engrandece al hombre, sino que magnifica la gracia de Dios. El Señor no es un creador distante ni indiferente, sino un Padre cercano que vela por cada detalle de nuestra existencia.
Aun cuando nosotros nos olvidamos de Él, Él nunca se olvida de nosotros. Aun cuando caemos una y otra vez, Él extiende su mano para levantarnos. Aun cuando fallamos, Su misericordia permanece. Esta verdad debe transformar profundamente nuestro corazón y nuestra manera de vivir. No podemos seguir caminando con soberbia cuando entendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios.
El hombre, por su parte, no actúa como Dios. Nuestra naturaleza caída nos lleva a reaccionar con dureza. Cuando alguien nos traiciona o nos falla, nuestra respuesta natural suele ser dar la espalda, guardar rencor o alejarnos. Pero Dios no actúa así con nosotros. Su amor no depende de nuestra fidelidad, sino de su propia naturaleza santa y misericordiosa.
Por eso Job, en medio de su angustia, se sorprende al preguntarse: “¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón?”. La única respuesta posible es que Dios es amor, y que su gracia es infinitamente más grande que nuestro pecado. Él no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno.
Este mensaje confronta directamente el orgullo humano. Nos recuerda que no somos autosuficientes ni merecedores, sino necesitados constantes de la gracia divina. Reconocer esta verdad no nos humilla de manera destructiva, sino que nos coloca en el lugar correcto delante de Dios, un lugar de dependencia, adoración y obediencia.
Cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, cambia nuestra manera de orar, de servir y de vivir. Dejamos de exigirle a Dios y comenzamos a agradecerle. Dejamos de reclamar derechos y comenzamos a reconocer misericordias. Cada nuevo día se convierte en un regalo inmerecido.
Demos gloria a Dios por esta dicha tan grande que se nos ha concedido sin merecerla. Reconozcamos nuestra pequeñez, confesemos nuestra necesidad constante de Su gracia y vivamos cada día conscientes de que somos cuidados por el Creador del universo. Nada de lo que vivimos pasa desapercibido ante Sus ojos.
Que nuestra respuesta a esta verdad sea una vida de adoración sincera, de servicio humilde y de proclamación fiel del evangelio. Que otros puedan ver, a través de nuestra forma de vivir, que es un privilegio inmenso ser amados por un Dios tan grande, tan santo y tan misericordioso.